Dieciocho escritores argentinos responden una misma pregunta en este Compilado propuesto y organizado por Rolando Revagliatti:
“¿TENDRÁS POR ALLÍ ALGUNA SITUACIÓN IRRISORIA DE LA QUE HAYAS SIDO MÁS O MENOS PROTAGONISTA Y QUE NOS QUIERAS CONTAR?”
– NORBERTO BARLEAND:
Por cierto, he vivido muchas situaciones irrisorias, algunas para comentar, otras, tal vez, no. Hace muchos años asistí a la presentación de un libro; en la mesa, el autor, el invitado a referirse a la obra y el coordinador del ciclo dentro del cual se produciría la presentación del libro.
Para mi sorpresa, la crítica aguda, filosa del presentador, casi como que no era de su agrado el libro (lo que no sería una actitud para censurar en tanto se puede tomar como de honestidad intelectual ), generó incomodidad.
Reflexiones: la costumbre de halagos, elogios, cierto facilismo en la interpretación, lleva a caminos que (a veces) no acostumbramos a transitar. Ha sido aquel un acontecimiento diferente. Debo señalar que el presentador hizo una valoración elevada, con sólida argumentación y de modo elocuente del autor, no así del libro que presentaba; más allá de la situación que generó en el momento, hubo una apertura hacia un espacio distinto donde la crítica puede ser un juicio severo, no siempre favorable, para atender y considerar.

– MARCELO DI MARCO: Esta anécdota que protagonicé hace unos veinte años sirve para recordar aquello de que el contexto manda. Al poco tiempo de la aparición de las primeras ediciones de “Atreverse a escribir” y “Atreverse a corregir”, el Departamento de Literatura para Niños y Jóvenes de Sudamericana nos convocó a Nomi y a mí a dar una charla en el mítico edificio de Humberto Primo ―hoy remozado y convertido en el cuartel general de Penguin Random House―. La charla que debíamos dar mi esposa y coautora y yo estaba dirigida a docentes, potenciales usuarios, en sus aulas, de esos dos libros nuestros. Gigliola Zecchin, más conocida como Canela, creadora del mencionado Departamento, nos iba presentando a los docentes, a medida que llegaban a la sala.
―Ella es jardinera ―comentó, refiriéndose a una de las participantes, y mi respuesta imbécil no se hizo esperar:
―¡Qué bien! Hace unos años, vi un cartel detrás del mostrador de un vivero que decía: “Si quieres ser feliz una semana, cásate. Si quieres ser feliz toda la vida, hazte jardinero”.
―Ella es maestra jardinera ―aclaró Canela, indulgente.
―Ah.

– FERNANDO G. TOLEDO: No por ser pocas, sino por ser muchas es que no recuerdo ninguna en particular. Ahora se me presenta la siguiente: tras alguna indisciplina en la escuela secundaria, la preceptora y su peor cara me dijeron: “Mañana, si no venís con tu mamá, no entrás a la escuela”. Yo le repliqué, para cambiarle la cara: “Es que mi mamá está en el cielo”. Esperé a que su cara cambiara y cuando iba a pronunciar algo me di vuelta y le completé: “Es azafata”. A pesar de todo ha de haberle parecido bueno el chiste, porque no volvió a pedirme la compañía de mis padres para seguir en el colegio.

– DANIEL ARIAS:
Corría el año 1978, en pleno Proceso Militar, ya se había disuelto “El Círculo de los Poetas” como organización cultural poética, y muchos de nosotros nos fuimos alejando como un big-bang de cabotaje: Dejamos de vernos casi todos los días para encontrarnos de vez en cuando en alguna peña o en los salones de la Galería Meridiana o en la Casona de Iván Grondona, pero con algunos seguimos el viaje juntos persiguiendo ensueños. Tal es el caso de mi amigo poeta Daniel Cejas, hoy desaparecido, con el cual compartí una experiencia insólita.
Daniel se entera de que en la Sociedad Argentina de Escritores se habían organizado talleres literarios de poesía. En esa época mi esposa, Beatriz Arias, era madre por segunda vez, y con los niños chiquitos mucho no podíamos hacer, por lo tanto, el elegido para averiguar fui yo. Combiné con Daniel Cejas y nos fuimos a la SADE Central, en la calle Uruguay. Nos indican que la clase de ese día ya había comenzado y nos tiramos el lance de ingresar a ella. Golpeamos suavemente la puerta alta y con lentitud la abrimos, pasamos, cerramos y nos quedamos de pie, muy quietos. Enfrentado a la puerta de entrada, sentado, detrás de un escritorio estaba un señor alto y calvo de ojos claros, rodeado de mesas y sillas con veinte o treinta participantes del taller. Interrumpimos sin decir una sola palabra y el silencio fue inmenso. Todos se dieron vuelta para ver quien entró.El señor se levanta, también él sin decir una sola sílaba, y se acerca resuelto hacia nosotros y nos pregunta: “¿¡Qué quieren acá!?”, y sus ojos nos clavaron contra la pared. De inmediato extrajo del bolsillo de su saco un revolver plateado y nos apuntó al medio del pecho y a menos de cincuenta centímetros. Daniel dijo algo que nadie entendió y yo, mudo, con la mano derecha detrás de mi espalda logré alcanzar el picaporte, lo giré, abrí la puerta y nos deslizamos afuera, bajamos por las escaleras corriendo y nos fuimos. Todavía estamos corriendo por la avenida Santa Fe y juro que nunca más iré a un curso del poeta Osvaldo Rossler.

–ALDO LUIS NOVELLI:
Situaciones irrisorias, miles o más, pero a la mayoría no las puedo contar porque la memoria es sabia y se las regaló al olvido. De las que recuerdo, hay una de cuando me dedicaba a la caza mayor, eso fue hace mucho tiempo. Después, perseguido por ecologistas y veganos enfervorizados, decidí dedicarme a la caza fotográfica de pájaros.
Dado que intento poetizar todo en la vida, logrando resultados que bien podrían ser parte de situaciones irrisorias, te dejo el poema que relata dicha situación.
el ars poética del hipopótamo
tus labios de fresa
tus dientes de marfil
tu saliva de licor
esa boca tan cursi
que me provoca
como a un hipopótamo en celo.
de hipopótamos
supe ir de cacería
me escondía detrás de un arbusto
y cuando se acercaba la manada
a beber en la aguada
le aparecía de improviso al último
y con un grito descomunal
le provocaba el susto más grande de su vida.
desaparecido el hipo
el pótamo es un animal
manso y sumiso
casi doméstico
como tu boca.
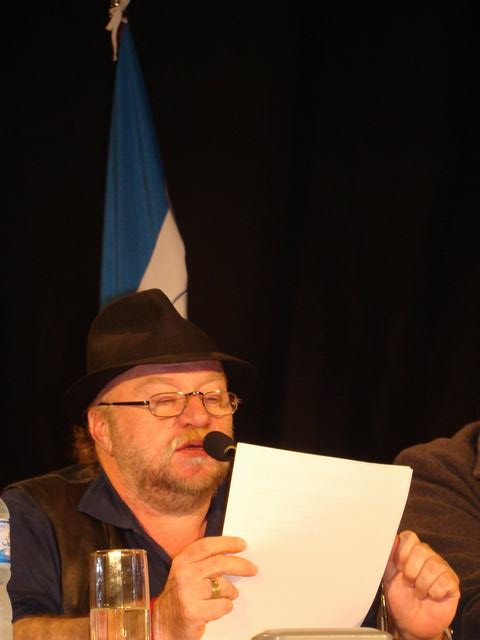
– CARLOS MARÍA ROMERO SOSA: No sé, a veces pienso benevolente conmigo, que mi timidez ha sido algo así como un antídoto contra el ridículo. Pero quizá para muchos no debe haber algo más ridículo que una persona tímida que, por serlo, suele tener gestos torpes.

– DANIEL BARROSO:
Era abril de 1983 y habían matado a Raúl Clemente ‘El comandante Roque’ Yager. Nos organizamos, pocos días después, para efectuar una interferencia de Canal 11 a una hora de buena audiencia.
Cada uno se haría cargo de una parte del equipo (básicamente por si caía alguno, que no cayera todo el equipo). El primero en llegar fui yo que empezaría a armar la antena y probar la batería, luego los dos restantes con el transmisor, el casete, cables y etcéteras de conectividad.
Cuando ya estábamos dentro de la casa, en el barrio de Villa Pueyrredón, con todo en trámite de preparación, suena el timbre y Marisa (la compañera dueña de casa) con cara de pánico nos mira paralizada.
—Atendé, le dije secamente.
—¡Mis suegros!, logró decir entre ahogos.
Todos se miraron al unísono y empezaron a guardar donde podían todo lo que habían llevado. “De aquí en más hay que improvisar”, dijo uno de nosotros y todos asentimos. “Pero ¿qué podemos improvisar tres tipos desconocidos en la casa de la nuera cuando el marido no está?” dije, mientras rebotaba con la batería desde el bajo mesada al baño y viceversa.
—Ya bajo, entonó, casi en un lamento, a quien llamaremos Marisa.
La llegada de los suegros de Marisa nos encontró sentados alrededor de la mesa del comedor, hablando de lo difícil que resultaba cazar avestruces en esa época del año. Casi tropezándose nos levantamos para saludar a la pareja de aspecto “bodas de plata”, a quienes saludábamos estrechándoles la mano, pero con el cuerpo (de la cintura para arriba) torcionado hacia Marisa, haciendo imposible el recorrido sin atropellar sillas o quedar con distensión del nervio ciático. La sonrisa de nosotros tres era una mueca entre chaplinesca y de minusvalía mental, mientras nos amontonábamos como haciendo una barrera para aguantar un chutazo de tiro libre del panadero Díaz.
—Bueno, decile a (supongamos) Orlando que nos vemos cuando regrese, así arreglamos la salida a San Pedro, dijo con desgano uno de nosotros.
—Eso, las carpas ya están aseguradas, remarcó, casi inaudible (digamos) Benjamín.
—Ha sido un gusto, dije yo, mientras nos volvíamos a estrechar las manos en un cruce a lo Laurel y Hardy.
Marisa, nos acompañó hasta la puerta, nos despidió casi a los gritos, no dejaba de suspirar, en realidad estaba al borde del colapso por angustia.Por suerte, los suegros, se fueron enseguida. Habían llevado “el postre que le gusta a Orlando” para cuando regresara de su comisión de trabajo en el sur. Imprudentemente, el operativo de interferencia se hizo igual, un rato después y un par de llamadas telefónicas de por medio, atendidas como equivocadas por parte de la compañera. El poco tiempo de espera fue en un bar con teléfono de las inmediaciones. Algunos de los parroquianos miraban con asombro a tres dementes que entraron por separado, que ocupaban mesas distintas y que no paraban de reírse.

– ROGELIO RAMOS SIGNES:
Siempre tuve la costumbre de hacer brevísimas introducciones antes de leer un poema en algún recital; no para explicar algo (nada hay que explicar) sino para cortar el clima del poema anterior y empezar de nuevo. Eso mismo hacían mis compañeros de lectura durante muchos años: Maísi Colombo, Ricardo Gandolfo y Manuel Martínez Novillo.
Una vez, durante una lectura frente a un público increíblemente multitudinario, una señora que estaba sentada junto a la poeta Fátima Gatti le dijo en tono confesional: “Me gusta mucho más lo que cuentan antes de cada poema, que los poemas en sí”.
Jajajá. ¡Fracaso total!

–ALEJANDRO MARGULIS: Había un muchacho que iba a poner un restó en la esquina de casa, que da a una avenida de tránsito pesado y rápido donde ningún negocio funciona. A mí me gusta pintar y quería vender un cuadro. Mi argumento para que me comprara una obra hecha especialmente para él fue que, de ese modo, con pinturas como ésa, iba a conseguir que su boliche fuese un sitio de referencia, y que así los clientes iban a acercarse a conocerlo por su decoración, ya que estaba demasiado a trasmano. El muchacho me miró torcido cuando dije eso. Para convencerlo de mi propuesta le ofrecí hacerle una prueba, aprovechando que todavía estaban refaccionando el lugar y que los acrílicos donde el dueño anterior había colocado gigantografías de hamburguesas ahora estaban vacíos. Yo pintaría uno de los acrílicos y él vería después cómo quedaba. Aceptó a regañadientes. Así que ese Yom Kipur en vez de ir a compartir la celebración con mi familia me quedé en casa y durante la noche copié, de una imagen que encontré navegando en la computadora, unas playas inmensas. Pinté el cuadro con un acrílico especial. Y lo titulé NICE. Cuando lo terminé fui a llamar al muchacho del restorán, le insistí para que viniese a casa a verlo y hasta accedí a corregir algunos detalles cuando descubrí el desinterés en su cara. Al día siguiente se lo llevé terminado al restorán; como el desinterés seguía, le propuse que lo dejase durante todo el fin de semana expuesto para que el cuadro pudiese defenderse por sí mismo. “Colgalo y vemos qué reacción provoca”, dije. Pasé un fin de semana en paz conmigo mismo, satisfecho por haber cumplido con mi deber de artista, o con lo que yo pensaba que debía ser el modo de comportarse de un artista. Cuando el lunes temprano pasé por el restorán las mesas de fórmica habían sido cubiertas con manteles violetas largos hasta el piso, servilletas al tono y centros de mesa con flores artificiales. Hacía un calor espantoso y él estaba en la esquina repartiendo volantes del nuevo restó, transpiraba adentro de un elegante traje negro y llevaba los pies apretados por unos zapatos de cuero brillantes de betún, pero no parecía sentirse incómodo por ser el único arreglado de semejante modo en esa avenida donde ninguno de los autos particulares, los camioneros y los taxistas se detenían ahora que ya no estaba la hamburguesería al paso. Me conmovió su entereza y dignidad frente al inminente fracaso. Y me felicité por haber hecho un aporte a su sueño del restorán perfecto y fino en el peor lugar de la ciudad. Me acerqué a preguntarle por los comentarios que había obtenido con respecto al cuadro. “No gustó”, dijo. “¿Cómo que no gustó? ¿A quién no le gustó?”. “A mi señora”. “Pero ¿qué entiende tu señora de arte?”, dije. Silencio. Me di cuenta de que llevaba las de perder y reculé. “Bueno, me lo llevo entonces…”. “¿Cómo que te lo llevás…?”, dijo él y por un instante pensé que había entrado en razón. “Sí, me lo llevo…”. “Ah, no… pero yo necesito el acrílico…”. Me quedé mirándolo. Y por encima de su hombro, al cuadro colocado en la pared, arriba de la caja. La verdad que quedaba precioso. “No entendés”, dije entonces. “Necesitarás el acrílico, pero ahora es una pintura. Una obra”, agregué tímidamente. “Una obra que tiene un valor por sí misma”. De pronto éramos dos los que estábamos transpirando en esa esquina de la avenida. El muchacho dijo en ese momento algo inesperado: “Cuánto vale”. Dije un precio. “Bueno”, dijo y yo pensé que me había quedado corto con la cifra. “Te lo compro”. Entonces entendí. “¿Qué vas a hacer con el cuadro?”, dije. “Nada. Lo voy a lavar y voy a volver a poner el acrílico”, dijo el muchacho. Casi le pego. Pero me reprimí. “No… no podés hacer eso…”. Me pregunté que hubiera hecho Van Gogh en una situación similar. Qué hubiera hecho Picasso. “¿Cuánto cuesta el acrílico?”, pregunté. El muchacho respondió con toda seriedad una cifra. Era el doble de la que había dicho yo. Pensé que mi cuadro estaba cotizando en el mercado, o que ese debía ser el famoso mercado del arte. “Yo te compro el acrílico”, dije. Él aceptó enseguida. Desde ese momento el NICE se convirtió en la pintura por excelencia del living de casa.

– FRANCISCO ROMANO PÉREZ: Una mañana fría, en mi jardín, me empapó la tristeza. Encontré una mariposa en agonía. La tomé entre mis manos. Gracias, apenas, me dijo. Te dejo mis alas, me dijo. Y partió.

– JULIO ARANDA: No del orden de lo irrisorio, pero sí curioso. Fue en 1997 o 1998. Nos invitan, entre otros, a Jorge Montesano y a mí a una lectura de poemas y nos piden que les adelantemos el material que íbamos a leer, cosa que nos pareció extraño…; entre mis poemas había uno que hacía alusión a los desaparecidos. Lo que no sabíamos era que la lectura se realizaba en la sede de un edificio céntrico que por ese entonces pertenecía al Círculo Militar. Nos citan un par de días antes y “gentilmente” me indican que ese poema no debo leerlo porque el tema estaba muy trillado y bla-bla-bla, y que no lo tome como un acto de censura. Ante mi sorpresa, Jorge Montesano increpa a los dos hombres que nos atendían, diciéndoles que “no vamos a permitir” que nos elijan los poemas, y que si no estaban de acuerdo que borraran nuestros nombres del programa. Los hombres se miraron entre sí, como consultándose, y juro que temí que todo se siguiera complicando. Finalmente, nos devolvieron el material señalándonos que sólo era una sugerencia. Corolario: me di el gusto de leer un poema sobre los desaparecidos en un evento cultural organizado en un edificio que pertenecía al Círculo Militar.

–LUIS ALBERTO SALVAREZZA:
Situaciones irrisorias:
En París, la familia Desecures nos alquilaba el departamento donde vivimos estando allí. A los pocos días de alquilar nos invitan a cenar. La cena se desarrolló normalmente hasta el momento que nos presentaron la mesa de quesos. Del que debíamos probar uno o dos trozos. Los anfitriones a través de éstos, nos dijeron después, comprueban si el invitado ha quedado satisfecho. Con Adriana probamos pequeños trozos, pero de un montón de quesos. Lamentablemente al otro día, en la clase de Civilización, nos contaron que debíamos ser discretos en esas ocasiones. Fuimos y pedimos disculpas y ellos se rieron un montón. La explicación que dimos fue ingenua pero valedera: que no conocíamos muchos de esos quesos, respuesta que les resultó simpática.
La primera vez que me preguntaron su gracia: quedé mirándolo al que me lo preguntó. Un papelón.
El ridículo lo cometo permanentemente frente a los avances tecnológicos. Recuerdo las canillas con censores y mi fastidio: no hay agua. Las tarjetas magnéticas para abrir puertas.
Hacerme el popular haciendo mal uso de los dichos populares y haciendo reír al auditorio.

– CLAUDIO F. PORTIGLIA:
Viví entre situaciones irrisorias -no todas publicables-, pero una se grabó y me alertó.
Yo escribo desde que tengo memoria. En una economía de escasez extrema, los juguetes que siempre me acompañaron fueron un cuaderno y un lápiz. A veces, también, una cajita de lápices de colores; pero pronto comprendí que los gastaba en vez de invertirlos.
La cuestión es que me pasaba las horas apuntando no sé qué. Solo, por lo general; o con una vecinita. A la remanida pregunta que hacen los adultos acerca de “qué querés ser cuando seas grande”, yo respondía que quería escribir. Mi mamá fantaseaba con que fuera escribano, porque la literatura y la poesía eran ajenas a mi familia nuclear.
Ya en la secundaria y becado por una institución que entrevió mi vocación de periodista, se me recomendó para “practicar” en uno de los diarios de la ciudad de Junín. Por entonces, el más modesto y, además vespertino, que había fundado un reconocido dirigente radical y que sobrevivía a duras penas.
Mi primera tarea consistía en copiar las noticias del diario “La Razón” de la tarde anterior o del matutino local; y “arreglarlas” de tal manera que no parecieran copiadas. Después recorría las comisarías en busca de las policiales que acreditaban los telegramas y, después, pasaba por la secretaría de prensa municipal para recoger comunicados.
Hasta que llegó la campaña electoral, una vez que el teniente general Lanusse, presidente de facto, levantara la veda, y a mí me tocó cubrir todos los actos de “Cámpora al Gobierno, Perón al Poder” que se hacían en los barrios de mi ciudad.
Era un ascenso, por supuesto. Pero, aquí lo irrisorio:
No sólo que nunca me pagaron un centavo por las muchas notas que escribí, sino que para leerme a mí mismo en letras de molde tenía que comprar el ejemplar, porque tampoco me lo regalaban. Y los compraba, claro. Porque la vanidad y el orgullo de “escribir para el diario” podían más que la conciencia de explotación.
Y eso que mis notas ni siquiera salían firmadas. Sólo yo sabía quién era el autor. Sólo yo con mi onanismo intelectual de un chico de 15 años.

– PABLO INGBERG: De recorrida por el Peloponeso en auto alquilado, llegamos a un alojamiento en Nafplio. Entre mi balbuceo de griego moderno y el de inglés de la dueña, le pregunto dónde hay un supermercado para comprar con qué hacernos la cena. Hay dos, uno pequeño cerca y otro grande un poco más lejos, cierran en pocos minutos. Vamos rápido en el auto a buscar el grande. En una esquina no sabemos si seguir derecho o doblar. En la misma mezcla de balbuceos, le pregunto a un tipo que pasea el perro. Este balbucea un poco más de inglés. Me dice que para aquel lado hay un little. No little, le digo yo, quiero un big, uno grande. Sí, sí, big, para allá, un little. De nuevo: yo: no little; él: no little, sí big, little, para allá. No había tiempo, la suerte estaba echada: doblamos por donde nos decía. En un minuto llegamos, justo a tiempo, a un enorme supermercado Lidl: una cadena alemana, desconocida para mí hasta ese momento, que después reencontré en muchas otras partes. Tal vez el tipo todavía se acuerde de aquel sordo que entendía little cuando él claramente decía Lidl.

–CARLOS ENRIQUE BERBEGLIA:
Sí, una digna de tener en cuenta, hace ya muchos años, en el mes de enero, a las orillas del río Cosquín, en la provincia de Córdoba. Me encontraba en un campamento, con mis compañeros estudiantes universitarios de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando se desató un temporal nocturno que hizo salir de cauce al río. A la mañana siguiente las aguas ya habían regresado al lecho habitual, aunque en algunas oquedades restaron charcos.
En uno de esos charcos, que se estaba vaciando porque las aguas se dispersaban, había un pescadito de tamaño menor que un dedo que se debatía, desesperado, porque se le iba acabando el elemento donde sobrevivía.
Procedí a ponerlo entre mis manos en un cuenco con algo de agua y depositarlo en el río propiamente dicho, donde ya no correría riesgo de asfixia alguna…
¡De no creer! En vez de alejarse río adentro se quedó un buen rato dando vueltas entre mis dedos, desde el momento que no saqué la mano del agua, como agradeciéndome que le hubiera salvado la vida, me los rozó una y otra vez y solamente se alejó al yo retirar mi mano de las aguas.
¡Si esa actitud no fue consciente que se la cuenten a la caterva de cuantos todavía se dan el lujo de ignorar la existencia de una mente animal, más valiosa que la de los políticos, economistas, jueces o milicos corruptos que mantienen a la humanidad en el estado lamentable que le conocemos!

– MARCELO DUGHETTI: En 1997 me habían invitado a coordinar un taller de
poesía en una cárcel. Se trataba de una jornada donde confluirían diversas expresiones
artísticas en talleres para los internos. Con tremendo temor a cometer torpezas en las
cuales me perfecciono día a día, me fui en bicicleta hasta el penal. Me acompañaba un
perro chusco que siempre me esperaba a la puerta de casa y descargas eléctricas de una
incipiente tormenta que le arrugaba el hocico al más pintado. El penal es como un buque
ominoso y, por supuesto, opresivo, encallado en las afueras de mi ciudad. Abrieron las
puertas los guardias y también las cerraron: odio el sonido de las puertas al cerrarse.
Más o menos se calculaba un tallercito de 40 minutos que, combinado con los otros
talleres de pintura, artesanía, música y maquetismo, harían las delicias de los hombres y
mujeres privados de su libertad. Cerraría el evento una banda municipal que
interpretaría algunos temas de los más influyentes en la pampa gringa: por
ejemplo, “¿Quién se ha tomado todo el vino?” de Carlos “La Mona” Giménez. No
había, en principio, nadie de la escuela que me recibiera, nadie de la biblioteca del
penal, ninguno de los directivos. Pensé que los oficiales o personal subalterno estaría
enterado, pero no.
Nuestra cárcel es un cuadro cerrado con torres de control, pero que vista desde arriba
semeja una torre de departamentos, desde luego, a lo Dante, como un averno invertido.
Bueno, para sintetizar, tampoco llegaron los otros talleristas y la cosa se puso
heavy. Aparecieron las autoridades, el director ordenó continuar con los talleres que
ahora se habían reducido solo a uno y que por la afluencia de personas se haría en la
capilla abandonada del penal. Público cautivo, nunca mejor dicho. Yo nunca había
tenido tanta concurrencia en un taller. Pusieron hombres de un lado, mujeres del otro y
guardias hasta los dientes. En ese contexto la poesía no quería salir de su cueva ni que le
pegaran palos. El taller derivó en una charla, y en una charla entre un pichi que al lado
de los internos era un niño de cinco años, personas repletas de experiencias de vida dura
y traumática. Finalizando la charla fue el desastre, el sumun de mi torpeza,
porque animado por el contexto de capilla y recordando lo que decía un viejo cura, se
me dio por decir “Bueno, gente, pueden ir en paz, los dejo libres”. Todos se largaron a
reír a carcajadas por la frase y la contestación de una de las reclusas: “Debés ser el
único que nos deja libres”. Las risotadas fueron como un coro de ángeles que, como
una atmosfera redujo presión y hasta los más fieros guardias esbozaron una sonrisa por
la ocurrencia del peor tallerista que jamás hubiera pisado el infierno.

– LUIS COLOMBINI: Estando en el inicio de la preparación de una obra de teatro, donde se lee primeramente el texto entre todo el grupo, y estando todos sentados alrededor de una mesa, encuentro en uno de los bolsillos de mi abrigo la manivela plástica para levantar el vidrio del Dodge 1500 que yo tenía en esa época. No sé por qué motivo (concentración, expectativa desmedida), me encontré mordiendo la parte giratoria y haciendo girar lentamente la manivela sin tener presente que soy un hombre de barba y bigote. Al tercer giro empecé a notar que el labio superior empezaba a estirarse y el dolor a tornarse un poco inaguantable. Entonces pensé que los giros iniciales habían sido en el sentido opuesto a la dirección de las agujas del reloj; “sabiamente” me dije: ahora vamos a darle en el sentido del reloj. A todo esto, sólo se escuchaban las voces de los actores leyendo el texto. Comencé a transpirar, el dolor, inaguantable, y yo como un idiota con un remolino de pelos atorando la manivela del Dodge 1500. No tuve más remedio que pegar un grito de auxilio. Escena 1: Todos mirándome con el artefacto colgando de mi cara. Escena 2: Yo corriendo buscando una tijera que me aliviara.

–NICOLÁS ANTONIOLI:
Infinidad. Puedo mencionar dos, relacionadas con mi calidad de automovilista por las rutas de Argentina y México. La primera tuvo lugar en la ruta 151 de la provincia de La Pampa, también llamada “de la muerte”, porque es una de las carreteras más peligrosas del país, dado que está plagada de inmensos pozos y desniveles (de esto me enteré gracias a un enorme cartel al costado de la ruta cuando ya no tenía posibilidad de retorno). Para resumir, la ruta no tiene banquina, es doble mano, muy estrecha y con una intensidad de tránsito de camiones de gran porte bastante fluido. A la altura del pueblo de Puelén reventamos un neumático, de esto me di cuenta varios kilómetros después, ya que dentro del auto no se sentía la diferencia. El auto empezó a corcovear. Con toda la tranquilidad del mundo me dispuse a cambiar la rueda averiada. Cuando intenté extraer la de auxilio del compartimiento, advertí que le había puesto un candado de seguridad con clave de tres dígitos. Confiado en mi memoria para todo lo referido a contraseñas, coloqué la que siempre utilizo. Era incorrecta. Probé con la siguiente posible. También incorrecta. Seguí empecinado y fallando en reiteradas oportunidades. A todo esto, la noche pampeana caía espesa y el zumbido de los camiones dotaba a la escena de una atmósfera dantesca. Se hicieron cerca de las 12 de la noche y los errores se habían acumulado hasta el borde de la desesperación. Terminé cediendo a la idea descabellada de mi pareja, quien insistía en cortar el candado con un cuchillo tramontina. Con mucha dificultad, desesperado, con las manos ensangrentadas, pero firmes en la tarea que parecía absurda, pudimos cortar el famoso candado. Una vez sorteada esa contrariedad salida de una película serie B, y luego de colocar la rueda en su sitio, el auto no arrancó, porque se le había agotado la batería. Me había olvidado de apagar las luces, de hecho, me hubiese resultado imposible realizar todas esas maniobras desopilantes sin el resplandor de los faros. Cuestión que apelamos a una estrategia poco ortodoxa, pero efectiva. Apagamos todo, cruzamos los dedos, dejamos descansar el auto cerca de media hora y giramos la llave. Costó, pero funcionó, poco a poco el auto se fue “recuperando” y logramos llegar ilesos al pueblo más próximo.
El otro episodio ocurrió en la isla de Cozumel, México. Habíamos alquilado con mi pareja un automóvil convertible para pasear por la isla con más comodidad. El alquiler, supuestamente, era uno de los más caros, pero el tipo de cambio del momento nos beneficiaba bastante, lo que hacía que el gasto fuese casi ínfimo para nuestro presupuesto. Nos dieron el escarabajo descapotable. Nada que ver con la foto del catálogo. Destartalado, escupía humo, consumía combustible de una manera escandalosa. La caja de cambios y el embrague casi no existían, al igual que los frenos. Carecía de tapa de combustible, por lo que el excesivo calor del Caribe mexicano hacía que éste se evaporase. Recuerdo que, en un tramo del recorrido, nos metimos en una calle que había sido cortada porque se estaba disputando una carrera de motocicletas; me harté, apagué el motor y empecé a arrastrar el auto con los pies, marcha atrás, porque el bólido no respondía. Así anduvimos un largo trayecto para ahorrar nafta. Cuando ya nos habíamos acostumbrado a maniobrar el escarabajo, aconteció una tormenta tropical repentina. Tuve que conseguir una bolsa de nylon para proteger la entrada del tanque de combustible, y que no se llene de agua. Con ese nivel de adrenalina completamos la otra mitad del recorrido. Cruzando los dedos para no quedarnos varados en mitad de la ruta. Cuando llegamos al local de alquileres la tormenta se disipó en menos de un minuto, y volvió a salir el sol abrasador.

**


